
Basado en el Libro de Roberto de Mattei, “Il Concilio Vaticano II. una historia nunca escrita”
Una herida abierta en la Iglesia
El Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, se presenta oficialmente como el gran acontecimiento eclesial del siglo XX. Se lo describió como “una nueva Pentecostés”, un aggiornamento capaz de renovar la Iglesia y abrirla al mundo. Sin embargo, como documenta el historiador Roberto de Mattei en su libro Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta, estamos ante un concilio distinto de todos los anteriores: nunca antes en la historia un concilio de la Iglesia había provocado semejante crisis doctrinal, litúrgica y disciplinaria.
El Vaticano II significó una ruptura grave, cuyas consecuencias aún padecemos, y que la única respuesta católica es aferrarse a la Misa tridentina y la doctrina de siempre.
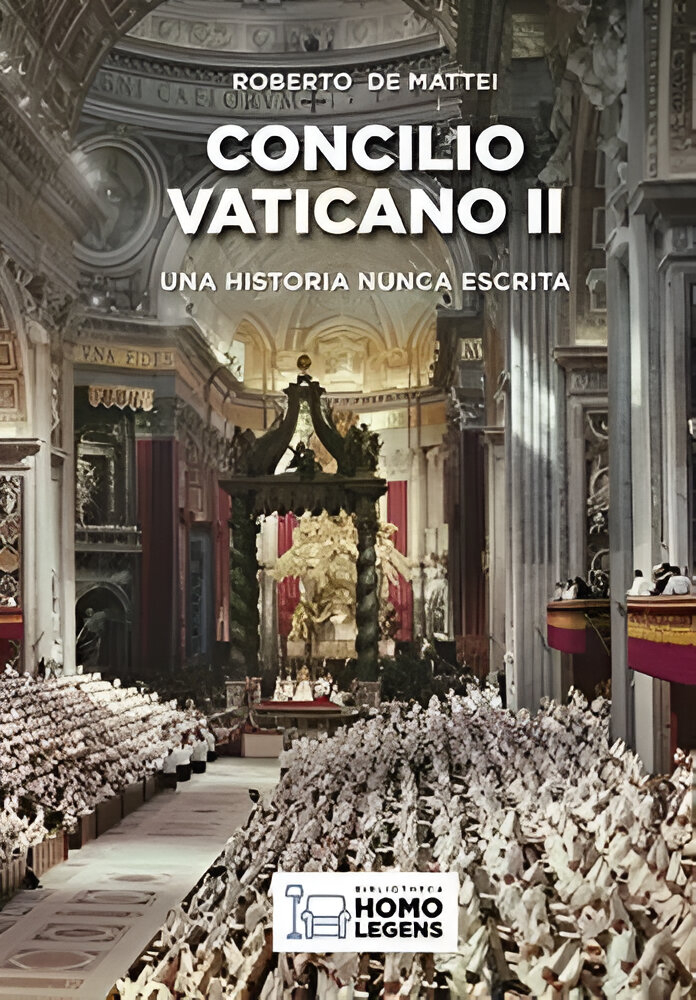
Un concilio diferente a todos los demás
La Iglesia ha celebrado 21 concilios ecuménicos. Todos ellos, desde Nicea (325) hasta el Vaticano I (1870), fueron doctrinales y definitorios. Se reunieron para combatir errores, proclamar dogmas y fortalecer la unidad de la fe. Nicea condenó el arrianismo; Trento, el protestantismo; Vaticano I, los errores del liberalismo.
El Vaticano II, en cambio, no definió dogmas ni condenó herejías. Juan XXIII lo convocó con un espíritu “pastoral” y con el objetivo de “abrir las ventanas de la Iglesia al mundo moderno”. Pablo VI, en el discurso de clausura (7 de diciembre de 1965), declaró expresamente que el Concilio no quiso usar el poder dogmático de definición.
De Mattei subraya que esta decisión fue inédita: se renunció al magisterio definitorio y se optó por un magisterio “pastoral” y ambiguo. El resultado fue un concilio que, lejos de clarificar, introdujo confusión.
Dos hermenéuticas irreconciliables
Según explica de Mattei, el Vaticano II dio lugar a dos interpretaciones opuestas:
- La hermenéutica de la continuidad, defendida oficialmente desde Juan Pablo II y sobre todo por Benedicto XVI, que pretende leer los documentos “a la luz de la Tradición” para mostrar que nada esencial cambió.
- La hermenéutica de la ruptura, sostenida por la llamada “escuela de Bolonia”, que presenta el Concilio como un “nuevo comienzo” y como un evento que inauguró una Iglesia diferente.
Pero la simple existencia de estas dos posturas revela lo esencial: los textos son ambiguos. Nunca en la historia de la Iglesia un concilio dejó a los católicos divididos sobre cómo interpretarlo.
Benedicto XVI lo reconoció en 2005: tras el Vaticano II, se enfrentaron una hermenéutica de la continuidad y una hermenéutica de la ruptura, y ese enfrentamiento generó división, confusión y crisis.
De Mattei concluye que esta ambigüedad no fue casual, sino fruto de compromisos deliberados: los documentos se redactaron de forma que cada grupo pudiera leerlos a su manera. Así, progresistas y conservadores firmaban el mismo texto, pero con intenciones distintas.
El Concilio como “evento”
La escuela de Bolonia, dirigida por Giuseppe Alberigo, insistió en que lo decisivo no son tanto los textos como el “evento conciliar”. El Concilio habría sido un “hecho histórico” que marcó una ruptura con el pasado y abrió una época nueva.
De Mattei muestra que, en efecto, muchos padres conciliares y la opinión pública vivieron el Concilio más como un espectáculo mediático que como una asamblea doctrinal. Los medios de comunicación difundieron la idea de una “Iglesia nueva” y amplificaron la percepción del Concilio como una revolución.
Esto explica por qué tantos fieles asimilaron el Concilio no a través de sus documentos (que casi nadie ha leído), sino a través de su imagen pública: la Iglesia que dialoga, que ya no condena, que se reconcilia con el mundo. Y esa percepción, como advierte de Mattei, se convirtió en motor de cambios prácticos que arrasaron con la disciplina, la catequesis y la liturgia.
Pastoralidad y ambigüedad: ¿un concilio sin dogmas?
Roberto de Mattei dedica un análisis detallado a la autodefinición pastoral del Concilio.
El teólogo Brunero Gherardini, citado por de Mattei, explicó que al declararse pastoral, el Vaticano II renunció al carácter definitorio y dogmático. Sus enseñanzas no son infalibles ni irreformables, salvo en lo que repiten definiciones anteriores.
Esto genera una paradoja:
- Por un lado, el Concilio no definió nada nuevo ni condenó errores.
- Por otro, se impuso como si fuese un magisterio obligatorio, introduciendo doctrinas ambiguas sobre la libertad religiosa, la colegialidad, el ecumenismo y la relación con el mundo moderno.
Aquí radica el núcleo del problema: bajo pretexto de pastoralidad, se introdujo el error. El cambio de estilo –del lenguaje dogmático a un lenguaje “dialogante” y “positivo”– tuvo consecuencias doctrinales gravísimas.
De Mattei demuestra que esta ambigüedad fue deliberada. Los textos se escribieron de manera calculada para permitir tanto una lectura tradicional como una lectura progresista. El resultado fue que, en la práctica, triunfó la interpretación progresista.
El “primado de la praxis”
Uno de los capítulos más lúcidos del libro de de Mattei es el que trata del primado de la praxis. Inspirados en la filosofía marxista de los años 60, muchos teólogos conciliares insistieron en que lo decisivo no era la doctrina, sino la acción.
La Constitución Gaudium et Spes habla de “leer los signos de los tiempos” como criterio de acción pastoral. En la práctica, esto significó que la Iglesia debía adaptarse a la historia, en lugar de guiarla.
De Mattei muestra cómo este principio abrió el camino a la teología de la liberación y a un ecumenismo relativista. La verdad ya no se buscaba en la doctrina revelada, sino en la “experiencia del pueblo de Dios” y en la acción pastoral concreta.
Así, la praxis se convirtió en criterio de verdad. Pero esto es exactamente lo contrario de la enseñanza católica: la doctrina es la que ilumina la acción, no al revés.
Los frutos amargos del Concilio
Nuestro Señor lo dijo claramente: “Por sus frutos los conoceréis” (Mt 7,16). Los frutos del Vaticano II, documentados también por de Mattei, son innegables:
- Desplome de vocaciones: miles de conventos y seminarios cerrados.
- Caída de la práctica religiosa: en Europa, la asistencia a Misa dominical pasó de más del 70% a menos del 15% en pocos decenios.
- Crisis litúrgica: la Misa tradicional fue reemplazada casi universalmente por el Novus Ordo, que empobreció el culto y debilitó la fe.
- Catequesis vaciadas: en los nuevos catecismos se diluyó la doctrina sobre el pecado, la gracia, el infierno.
- Escándalos morales: una relajación generalizada en la disciplina del clero, con consecuencias desastrosas.
De Mattei cita al entonces cardenal Ratzinger, quien en Informe sobre la fe (1985) reconocía que “los resultados que han seguido al Concilio parecen cruelmente opuestos a las expectativas de todos, comenzando por las del papa Juan XXIII y Pablo VI”.
¿Puede un verdadero concilio de la Iglesia producir semejante devastación? La respuesta es clara: NO.
La Misa nueva: fruto envenenado del Concilio
Aunque el Vaticano II no promulgó directamente una nueva liturgia, creó las condiciones para ello. Bajo el pretexto del aggiornamento, se impulsó la reforma litúrgica que desembocó en el Novus Ordo Missae de Pablo VI (1969).
Como recuerda de Mattei, el nuevo rito fue preparado por Mons. Bugnini con la ayuda de seis pastores protestantes. Se diseñó para ser aceptable a los no católicos, debilitando el lenguaje sacrificial y propiciatorio.
El Breve Examen Crítico del cardenal Ottaviani advirtió que este nuevo rito “se aleja de manera impresionante, en conjunto y en detalle, de la teología católica de la Misa definida en Trento”.
Así, la Misa tridentina, fruto de la Tradición apostólica y codificada por San Pío V, fue desplazada por una misa modernista, centrada en el hombre. Éste es el fruto más amargo del Concilio.
La opción que se impone: Tradición o revolución
El católico de hoy se enfrenta a una elección dramática:
- O aferrarse a la Tradición, asistiendo a la Misa tridentina, guardando la doctrina de siempre, permaneciendo fiel a los concilios verdaderamente dogmáticos.
- O aceptar la revolución conciliar, con sus ambigüedades, su liturgia fabricada y su doctrina diluida.
Mons. Marcel Lefebvre, fundador de la FSSPX, lo expresó claramente: no se trata de una cuestión de sensibilidad o preferencia estética, sino de fidelidad a la fe católica. La Misa de siempre protege nuestra fe; la nueva misa la pone en riesgo.
Volver a la Misa de siempre para salvar la fe
El Vaticano II, como documenta con rigor Roberto de Mattei, fue un concilio distinto, ambiguo y revolucionario. Su pastoralidad aparente ocultó una profunda ruptura con la Tradición. Sus frutos han sido devastadores: una crisis sin precedentes en la historia de la Iglesia.
La única manera de atravesar esta tempestad y permanecer católicos es aferrarse a la Tradición Católica, que es la fe de nuestros abuelos y padres, la liturgia de los santos, la doctrina inmutable de la Iglesia de siempre.
“Nos mantenemos en lo que la Iglesia siempre ha creído, enseñado y celebrado. Esa es nuestra garantía de permanecer católicos y de salvar nuestras almas.”


